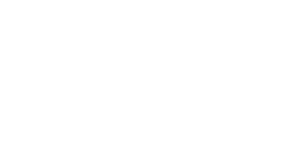Washington, D.C. (30 de septiembre de 2025)—Casi dos décadas después de la adopción mundial de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y una década después de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un nuevo informe de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) revela que la protección jurídica de los derechos forestales comunitarios en la legislación nacional sigue siendo peligrosamente insuficiente.
A pesar del creciente reconocimiento mundial del papel fundamental que desempeñan los Pueblos Indígenas, los Afrodescendientes y las comunidades locales en la gestión de los bosques del mundo, y de décadas de incidencia por parte de los titulares de derechos y sus aliados, muchos gobiernos no han logrado traducir los compromisos internacionales en una legislación nacional sólida y aplicable. El resultado: una brecha cada vez mayor entre el reconocimiento legal y la aplicación práctica de los derechos forestales, mientras que niveles sin precedentes de violencia y criminalización, desplazamientos y acaparamiento de tierras, erosión del espacio cívico y retroceso de la ayuda siguen poniendo en grave peligro los derechos humanos de estas comunidades.
“Las pruebas son claras. Aunque observamos avances a nivel mundial en el reconocimiento de los derechos sobre el papel, el reconocimiento a nivel nacional no avanza de manera consistente y no vemos medidas equivalentes donde más importa: en la realidad cotidiana de las comunidades”, afirmó Chloe Ginsburg, directora asociada de Seguimiento de la Tenencia en RRI y una de las coautoras del informe. “No se trata solo de una laguna jurídica. Es una crisis de justicia y una crisis climática”.
Una década de avances dispares
El informe, Semillas para la Reforma, es el análisis más completo realizado hasta la fecha por RRI sobre los derechos de tenencia forestal comunitarios, en el que se evalúan 104 marcos jurídicos de 35 países de África, Asia y América Latina, regiones que abarcan alrededor del 80% de los bosques de estas tres regiones y el 42% de la superficie forestal mundial.
Basándose en más de una década de seguimiento de los derechos de tenencia, este análisis ofrece una visión sin precedentes de la situación, la solidez y la evolución de los derechos forestales comunitarios, al tiempo que pone de relieve las lagunas jurídicas que siguen amenazando la gestión comunitaria en Asia, África y América Latina. Desde la adopción de los ODS en 2015, se han adoptado 11 nuevos marcos jurídicos que reconocen los derechos forestales comunitarios en siete países, principalmente en África.
Sin embargo, el informe advierte que este progreso no es tan prometedor como parece. El informe muestra que un mayor número de marcos jurídicos no significa necesariamente derechos más sólidos para las comunidades. De hecho, los derechos menos protegidos, como la capacidad de excluir a terceros o de conservar la tierra a perpetuidad, son los más esenciales para garantizar la gestión a largo plazo e intergeneracional.
La mayoría de estas reformas legales tampoco garantizan la plena propiedad. Solo cinco de los 11 marcos reconocidos desde 2016 otorgan a las comunidades el conjunto completo de derechos necesarios para ser consideradas propietarias legales de sus bosques. Otros se quedan cortos, ya que no otorgan un control real sobre el uso de la tierra, la gobernanza o la protección frente a las invasiones externas.
Una brecha creciente entre el reconocimiento y la realidad
El informe presenta un panorama desolador sobre lo lento e inconsistente que ha sido el progreso a nivel nacional, a pesar de la continua ampliación de las protecciones en virtud del derecho internacional y de décadas de incidencia por parte de los titulares de derechos y sus aliados.
Si bien casi la mitad (46%) de los marcos jurídicos evaluados se reformaron entre 2016 y 2024, solo tres dieron lugar a una ampliación significativa de los derechos de las comunidades, mientras que otros sufrieron retrocesos.
En la actualidad, menos de la mitad (42%) de todos los marcos reconocen plenamente a las comunidades como propietarias de bosques en virtud de la legislación nacional. Incluso en los casos en que los derechos se reconocen sobre el papel, sigue existiendo una brecha crítica entre el reconocimiento legal de los derechos de tenencia y la aplicación de estos derechos en la práctica.
«La brecha entre el reconocimiento legal y la realidad que viven las comunidades y las mujeres de las comunidades las deja vulnerables a las violaciones de sus derechos y a la invasión de sus territorios, especialmente a medida que se intensifican las presiones climáticas, de conservación y de desarrollo, junto con el aumento del autoritarismo y la rápida reducción de los espacios civiles en países de todo el mundo», afirmó Isabel Dávila Pereira, analista jurídica de RRI y coautora del informe.
Protecciones incompletas para las comunidades y las mujeres
El informe también destaca la persistente falta de protección para las mujeres Indígenas, Afrodescendientes y de comunidades locales. Solo dos marcos protegen explícitamente el derecho de las mujeres a votar en la gobernanza local, y solo cinco garantizan su derecho a participar en el liderazgo comunitario. La mayoría de las leyes siguen sin mencionar la inclusión de género, a pesar de que las mujeres son esenciales para la gestión forestal y la transmisión intergeneracional de conocimientos.
Además, aunque casi todos los marcos jurídicos permiten algún tipo de uso forestal para las comunidades, a menudo carecen del reconocimiento legal de la importancia cultural, espiritual y religiosa de las zonas forestales. Esto socava la plena expresión de la relación de las comunidades con sus tierras, que son fundamentales no solo para su bienestar, sino también para su gestión forestal.
Por primera vez, el informe evalúa en qué medida las leyes nacionales defienden el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), un derecho fundamental en virtud del derecho internacional. Las conclusiones son preocupantes: solo la mitad de los marcos jurídicos reconocen el CLPI, y los que lo hacen suelen incluir un lenguaje ambiguo que limita su aplicación práctica y deja margen para la explotación por parte de actores gubernamentales o privados.
Si bien el 82% de los marcos reconocen alguna forma de derecho al debido proceso y a la indemnización, casi un tercio solo prevé el derecho a recurrir a la justicia, sin exigir notificación previa ni consulta a las comunidades afectadas. Esto no cumple con las normas internacionales de derechos humanos y deja a las comunidades con pocos instrumentos para impugnar el acaparamiento de tierras o el desplazamiento.
«No se trata solo de la tierra. Se trata de justicia, autonomía y supervivencia», afirmó Léonie Ngalula Mputu, responsable de asuntos de género en Dynamique des Groupes des PeuplesAutochtones (DGPA) en la República Democrática del Congo. «Es urgente que los gobiernos adopten medidas coercitivas para aplicar las leyes vigentes. De lo contrario, no se respetarán ni siquiera las protecciones más básicas para las comunidades que custodian los ecosistemas más vitales del planeta».
Un punto de inflexión para el clima, los derechos y la justicia
Las tendencias actuales, como el auge del extractivismo a gran escala, las iniciativas climáticas con lavado de imagen verde (greenwashing), las medidas autoritarias y la reducción del espacio cívico, están agravando las lagunas legales y amenazando los modestos avances logrados en las últimas dos décadas.
Sin embargo, las soluciones están al alcance de la mano. Los marcos jurídicos que reconocen los derechos consuetudinarios y comunitarios ofrecen sistemáticamente una protección más sólida que los modelos orientados a la conservación o al uso. Cuando los gobiernos aplican marcos que reflejan verdaderamente las realidades de la gobernanza colectiva de la tierra, especialmente aquellos que se centran en el papel de las mujeres, mejoran los resultados para los bosques, las personas y el planeta.
Con tan solo cinco años restantes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el informe insta a los gobiernos, los donantes, la sociedad civil y el sector privado a actuar con decisión.
«Este informe confirma lo que los Pueblos Indígenas, los Afrodescendientes y las comunidades locales llevan diciendo desde hace mucho tiempo: el reconocimiento debe ser más que simbólico», concluyó Chloe Ginsburg, de RRI. «A medida que se aceleran las medidas contra el cambio climático, también deben acelerarse las protecciones legales para quienes protegen los bosques del mundo. La comunidad internacional no puede permitirse dejar atrás a estas comunidades. Sus derechos no son una nota al pie de página de la acción climática. Son la base».