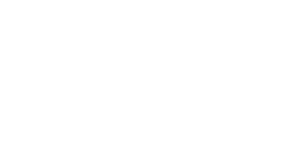Cuando los gobiernos firmaron el Marco Global para la Biodiversidad (MGB) de Kunming-Montreal en 2022, se comprometieron a proteger el 30 por ciento de las tierras, aguas y mares del mundo para 2030. Este MGB también sirvió para reconocer una realidad más profunda: la conservación no puede lograrse si está desvinculada de los derechos, del liderazgo y de los conocimientos de los Pueblos Indígenas, Pueblos Afrodescendientes y comunidades locales.
Ahora, un nuevo informe conjunto de RRI, Forest Peoples Programme y el Consorcio ICCA, en el cual se evalúan 30 países con alta biodiversidad de África, Asia y América Latina, muestra que, si bien la mayoría de países cuenta con vías legales para promover una conservación basada en los derechos, en la práctica, las contribuciones de las comunidades a los esfuerzos nacionales de conservación siguen sin ser reconocidas o apoyadas adecuadamente. En muchos países, las comunidades que han cuidado las tierras, bosques y ríos durante generaciones siguen careciendo del reconocimiento legal y de las garantías que merecen y necesitan para sobrevivir y continuar su importante labor.
El informe identifica cinco oportunidades que deben aprovecharse para que los países cumplan sus promesas del MGB:
-
Existen vías para reconocer legalmente la conservación liderada por las comunidades, pero siguen siendo limitadas y poco utilizadas. Veintiséis de los 30 países estudiados cuentan con al menos una vía legal que podría permitir a las comunidades liderar actividades de conservación y ver esta labor reconocida formalmente en el marco de las áreas protegidas; y 29 cuentan con vías potenciales por medio de los regímenes de tenencia comunitaria, que pueden permitir a las comunidades obtener dicho reconocimiento en el marco de las llamadas Otras medidas de conservación eficaces por áreas (OECM, por sus siglas en inglés) y de los Territorios Indígenas y Tradicionales (TIT). No obstante, cabe señalar que la mayoría de países carece de los marcos políticos o jurídicos necesarios para poder reconocer los TIT o la conservación liderada por comunidades en el marco de las OECM como maneras distintas y complementarias de cumplir con los compromisos nacionales contraídos en virtud de la Meta 3 del MBG.
-
A pesar de las amplias reformas legislativas desde 2015, las oportunidades para una conservación comunitaria efectiva siguen siendo dispares. Si bien algunas leyes nuevas han reforzado los derechos de las comunidades en la última década, otras los han reducido, lo cual pone de relieve la fragilidad del entorno jurídico en el cual deben desenvolverse las comunidades para ejercer la gestión de sus territorios.
-
El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) permanece insuficientemente protegido. Menos de la mitad de los 30 países analizados reconoce el CLPI como un derecho exigible, y esta carencia deja a las comunidades expuestas a violaciones de sus derechos en un contexto donde los países se esfuerzan por ampliar sus sistemas de áreas protegidas con miras a cumplir los objetivos de conservación establecidos en el MGB.
-
Las legislaciones ofrecen una protección deficiente de los derechos de las mujeres en estos grupos comunitarios, ignorando su papel fundamental en la gobernanza comunitaria y las iniciativas de conservación. A pesar de su papel central en la gobernanza y la conservación, las mujeres indígenas, afrodescendientes y de comunidades locales rara vez gozan de igualdad de derechos en materia de participación, voto y liderazgo dentro de los marcos jurídicos.
-
El reconocimiento de los derechos comunitarios en las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (EPANB), que son los principales instrumentos nacionales para la aplicación del MGB, varía considerablemente entre los distintos objetivos. Sólo 12 de los 30 países estudiados reconocen explícitamente un enfoque basado en derechos humanos dentro de sus EPANB y, en todos los países, los derechos de las comunidades sobre los territorios y en materia de repartición de beneficios, de participación, de acceso a la justicia y a la información, entre otros, siguen sin estar adecuadamente protegidos.
Estas brechas son importantes. Sin derechos de tenencia seguros ni una protección legal sólida, los esfuerzos de conservación corren el riesgo de repetir errores del pasado y desplazar comunidades en nombre de la naturaleza. Sin embargo, el informe también destaca oportunidades: casi todos los países analizados tienen vías potenciales para una conservación bajo liderazgo comunitario. Lo que se necesita ahora es voluntad política, inversión y colaboración.
Las experiencias de tres comunidades —de África Oriental hasta América del Sur pasando por el Sudeste Asiático— muestran lo que está en juego y lo que es posible.
Madagascar: Mujeres liderando la conservación de manglares
En el paisaje de Loky Manambato, al noreste de Madagascar, los manglares sufrieron de sobreexplotación en el pasado, lo cual provocó una disminución de las capturas pesqueras y de los ingresos para las familias pescadoras. Ante estas dificultades, las mujeres de la aldea de Ampasimadera decidieron organizarse. Formaron asociaciones para restaurar y gestionar los manglares un paso poco común en una sociedad donde los roles de las mujeres suelen estar limitados al ámbito doméstico.
Hoy en día, con el apoyo de Fanamby, cuatro asociaciones de mujeres gestionan más de 1000 hectáreas de manglares y han restaurado casi 20 hectáreas. Sus esfuerzos han reactivado las poblaciones de cangrejos, camarones y peces, aumentado los ingresos familiares y creado nuevos medios de vida gracias al tejido y la artesanía. Los ingresos mensuales de las participantes oscilan ahora entre 25 y 55 dólares estadounidenses, lo cual es significativo para la región.
El éxito de estas iniciativas lideradas por mujeres demuestra que empoderar a las mujeres de las comunidades puede generar tanto resultados de conservación como resiliencia económica.
Hoy, Loky Manambato se considera un modelo a seguir, con el liderazgo femenino en el centro de los esfuerzos por proteger los ecosistemas costeros de Madagascar.

Guyana: Proteger la conservación comunitaria del wiizi wapichan
En Guyana, el pueblo Wapichan ha protegido sus bosques durante generaciones, especialmente la zona de cabeceras fluviales que sustenta su territorio. Sin embargo, el gobierno nunca ha titulado formalmente estas tierras, lo cual ha expuesto al pueblo wapichan a la apropiación de tierras y lo ha excluido de la toma de decisiones.
El MGB ofrece una oportunidad de cambiar esta situación. Guyana se ha comprometido a duplicar sus áreas de conservación para 2025 y a cumplir con el objetivo 30×30.
Pero para lograrlo, el gobierno debe reconocer los esfuerzos del pueblo Wapichan como contribuciones legítimas. Los Wapichan han elaborado planes locales de sostenibilidad y un plan de gestión territorial para formalizar su compromiso con la conservación de sus territorios. El Consejo del Distrito Sur de Rupununi ya mantiene un diálogo con las autoridades, instando al reconocimiento de las cabeceras de sus ríos como áreas conservadas bajo su gestión.
Si el Gobierno se asocia con los Wapichan, podría sentar un precedente para la conservación bajo liderazgo indígena. De lo contrario, corre el riesgo de repetir errores del pasado, como la creación del Área Protegida Amerindia Kanashen en 2017, que se estableció sin verdadero liderazgo comunitario y provocó el desplazamiento de los aldeanos.

Filipinas: un legado de 50 años de gestión comunitaria
Hace medio siglo, el pueblo Ikalahan del norte de Filipinas enfrentó el desalojo de sus bosques ancestrales. En lugar de marcharse, decidieron organizarse. Con la ayuda de un abogado, formaron la Fundación Educativa Kalahan (KEF) en 1973 y lograron un acuerdo histórico con el gobierno para gestionar sus tierras bajo el nombre de Reserva Forestal Kalahan.
Esto fue revolucionario para la época: conservación por y para el pueblo, no contra él. Los ikalahan combinaron los conocimientos indígenas con enfoques científicos, cartografiando su territorio, designando zonas de abastecimiento de agua y protegiendo los hábitats de las aves. Convirtieron los productos forestales no madereros en medios de vida comunitarios, creando puestos de trabajo y manteniendo los bosques en pie.
Cincuenta años después, la KEF sigue administrando el territorio, demostrando que los derechos de las comunidades, lejos de ser un obstáculo a la conservación, son su fundamento mismo.

Convertir los compromisos en acciones
Desde Madagascar hasta Guyana y Filipinas, estas historias demuestran que la conservación basada en derechos no sólo es posible, sino que ya es una realidad. Sin embargo, con demasiada frecuencia, el éxito de las comunidades se da a pesar de las barreras legales y no gracias a ellas.
Los gobiernos, donantes y organizaciones conservacionistas están ahora frente a una elección: ¿aceptarán la conservación liderada por comunidades indígenas, afrodescendientes y locales como piedra angular del MGB, o seguirán marginando a las mismas personas que han protegido la biodiversidad durante siglos?
La respuesta determinará si el compromiso de 30×30 se convierte en otro objetivo de conservación impuesto desde arriba o en un paso verdaderamente transformador hacia la equidad, la justicia y la sostenibilidad.
Identificamos seis oportunidades que deben aprovecharse si los países quieren cumplir el objetivo 30×30 del Marco Global para la Biodiversidad:
-
Reconocer las tierras y territorios de las comunidades: Los Estados deben garantizar los derechos de tenencia comunitaria y respetar las prioridades de conservación autodeterminadas, asegurándose de que las leyes y políticas de conservación nacionales no diluyan, contradigan o anulen estas protecciones.
-
Reconocer los Territorios Indígenas y Tradicionales (TIT) como una vía de conservación diferenciada: Los Estados deben establecer los mecanismos necesarios para incluir y mapear TIT dentro de las áreas de conservación reconocidas a nivel nacional en el marco de la Meta 3 del MGB.
-
Reconocer el CLPI: Los países deben garantizar derechos claros y exigibles en materia de CLPI y una participación significativa tanto en las leyes como en la práctica.
-
Garantizar la igualdad de derechos para las mujeres: Los países deben reformar todas las leyes y políticas aplicables para garantizar explícitamente la igualdad de derechos de las mujeres en todas las decisiones de conservación, incluyendo sus derechos a participar activamente, votar y ejercer liderazgo dentro de sus comunidades.
-
Garantizar que las EPANB sigan un enfoque basado en derechos: Las EPANB deben elaborarse y aplicarse en plena colaboración con las comunidades para garantizar el respeto de sus derechos en todas las metas nacionales; se han de incluir metas cuantificables para la conservación liderada por comunidades con el fin de alcanzar los objetivos de la Meta 3.
-
Salvar la brecha entre las políticas y su aplicación: Las reformas legislativas y políticas basadas en derechos deben ir acompañadas de medidas concretas para corregir los desfaces entre los textos y la práctica.